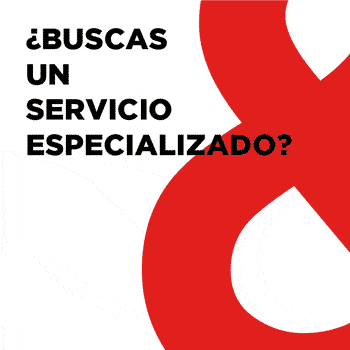El ’14’ azulgrana dictó el ritmo a sus compañeros solo con acercarse al esférico y se encargó de comandar un osado y premeditado plan.
Todo es cuestión de decidirse a algo. El Huesca iba a jugar del mismo modo tuviese o no el balón en su poder: imprimiendo un ritmo muy alto. Regresaba el mediocentro azulgrana, el formado por Aguilera y Melero; Samu volvía a la mediapunta y Vadillo retornaba a la titularidad tras haberse desecho de las cadenas de la suplencia. Y esperar al momento justo para cazar a la presa sin dar lugar a la duda o al error. Un Huesca que no sabía cómo transcurriría el partido pero que estaba convencido de que, como fuese, tendría siempre la última palabra, la decisiva, la suya. Y ese “como fuese” tomó nombre y apellido: Samuel Sáiz.
El Sevilla Atlético no rehuyó la idea de intentar transitar mediante el esférico porque el Huesca no se situaba arriba, sino en un bloque medio-alto formado en un básico 4-4-2. Pero con un objetivo que siempre se iba a cumplir: ningún rival que recibiera de espaldas se iba a girar. Por encima de Melero y Aguilera. Samu quedaba para hacerse con la segunda jugada, para quedarse el balón sin dueño tras la primera disputa de uno de sus compañeros y hacérselo suyo en favor del resto.
En los azulgranas no existía la intención primero ni la necesidad después de sacar el balón desde atrás. Bastaba Herrera o cualquiera de los centrales para buscar a Borja Lázaro y encontrar al equipo entero. Un Huesca muy eléctrico, muy dañino en cada medido y meditado paso que daba y físicamente imponente. Robar, correr y dañar. Y las sociedades se dieron lugar: la magistral compenetración entre Melero y Aguilera sin balón y entre Samu y Vadillo con él, juntos y por separado.
El cuero no fue de ningún equipo; fue de unos futbolistas, los locales, lanzados a miles de revoluciones y, a pesar de la enorme dificultad de desarrollarse sobre el verde a tan alta velocidad, capaces de resultar tan eficaces como exquisitos con dicho balón pegado al pie. Samu Sáiz, que arrasaba con todo lo que se ponía en su camino, guiaba a sus compañeros. Mientras la medular se encargaba de ejecutar el plan (impedir el giro del rival estando de espaldas), Samu tramaba cuándo era el momento preciso para comenzar a correr y cuál, tras ello, el espacio exacto para dañar. Genial.
El de Anquela era un conjunto matador y letal por el mayor perverso existente. Cada contacto de los inspiradísimos trescuartistas azulgranas provocaba una lenta agonía en su par y suponía un chute de adrenalina desmedida que escapaba del ojo del aficionado y de El Alcoraz entero. Tras la tormenta llega la calma, y eso ocurrió. El estadio quedó exhausto y la segunda mitad quedó para digerir la locura que se había dado lugar.
Nada, ni la garra del filial sevillista, podía detener semejante crimen que tuvo su cómplice en el excéntricamente desequilibrante Vadillo; su testigo, en un coliseo boquiabierto; su víctima, en un Sevilla que se convirtió en abeja; que, viéndose brutalmente acometido, picó para dejar su sello y que, en consecuencia, no pudo hacer más que sucumbir; y, su autor, en un rubio bestial, llamado Samuel.