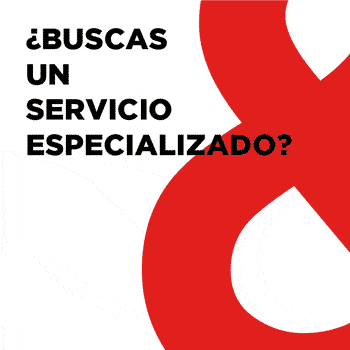La crítica. Esa acción tan nociva para un entrenador, que aparenta que no le afecta cuando en realidad sucede todo lo contrario. En mayor o menor medida, toda crítica molesta, y no se olvida fácilmente. Parece que siempre se deba responder a ella, con una palabra, un gesto, una actitud. Es todo mucho más sencillo: el entrenador es el que menos tiempo saborea un logro y el que más sufre en una derrota. No necesita a nadie que le recuerde lo sucedido.
Porque, el jugador, ya se desarrolla en el campo, a ojos de la opinión pública. Y será criticado o elogiado, pero siempre por un rendimiento mostrado sobre el verde. Y cuando pierde se marcha a casa fastidiado, pero horas después se le ha pasado, porque siempre piensa que no ha podido hacer más, porque ha sido quien se ha calzado las botas y quien lo ha padecido en primera persona, y tan solo espera que al día siguiente llegue ese tipo que le entrena, reconozca que es el máximo culpable y le exima de responsabilidad.
El entrenador, aquel que difícilmente puede ser examinado puesto que su trabajo no es público, es quien otorga el mérito de la victoria a los jugadores y quien se culpabiliza como principal responsable en la derrota. Es exigente y meticuloso por naturaleza, no necesita que nadie le critique tras un traspiés para quedarse esa noche sin cenar, sin dormir bien; dándole vueltas a lo sucedido, pensando que todo el trabajo que ha realizado durante la semana, el privado, el que nadie ve, el que él creía que era el correcto, ha sido echado por tierra por un mísero resultado.
“El entrenador no vive por y para ello. Se desvive”
Y cuando las cosas van mal la gente pide autocrítica. Como si hubiese, por obligación alguna, que reconocer errores aun cuando uno cree que no los hay, o que no son graves, o que no son tan importantes en el devenir. Un entrenador ya sabe cuando se ha equivocado y cómo corregirlo. Pero la gente exige que lo diga. Porque la gente, en general -por suerte hay a la que sí-, quiere escuchar lo que piensa o clama, porque cree que todo lo que dice es coherente, que tiene sentido, que es realmente así.
Esa gente, factor tremebundo, como consumidora en este caso del fútbol y como diría Harry Gordon Selfridge: “Siempre tiene la razón”. No quiere que se le lleve la contraria y menos que lo haga un hombre trajeado al frente de los micrófonos tras una derrota. Esa gente no quiere oír explicaciones basadas en el fundamento, no le interesan los posibles argumentos, no quiere una explicación teñida de grises. Solo pretende el blanco o el negro. Detesta la retórica y desea que la para ellos teórica equivocación sea reconocida.
A un entrenador, al que de verdad, como Rubi, lo es -porque los hay que ejercen pero no lo son-, no se le puede exigir nada. Se le puede hablar, preguntar. Se le pueden hacer comentarios más o menos acertados, porque escuchando también se aprende, hasta del individuo más insospechado. Pero jamás se le puede poner en duda. Porque no viven por y para ello. Se desviven. Y eso no necesita justificación.